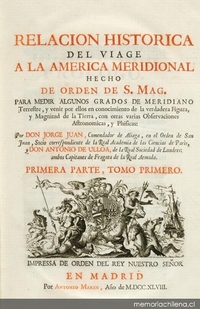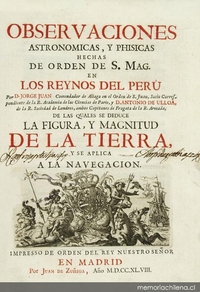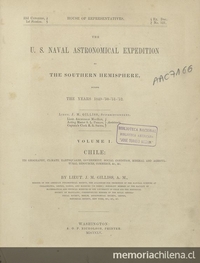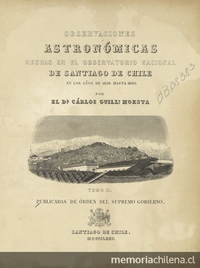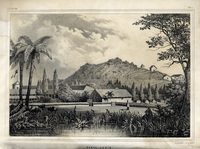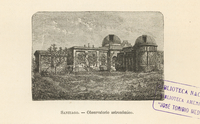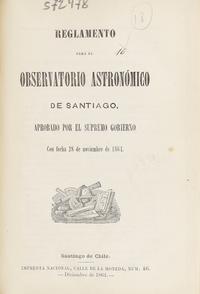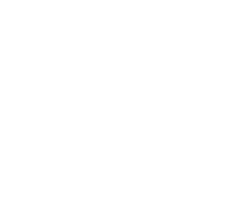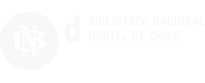Observatorio astronómico del cerro Santa Lucía (1849-1872)

Las primeras observaciones cosmográficas y astronómicas que se desarrollaron en América y Chile estuvieron a cargo de científicos y navegantes provenientes de España, Francia e Inglaterra, entre los siglos XVII y XVIII.
Algunas de estas expediciones científicas fueron las de Louis Feuillée (1660-1732) en 1714 y de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1716-1795) con su expedición iniciada en 1735, quienes realizaron un trabajo astronómico complementario a la cartografía y a los estudios hidrográficos del territorio. Esta inquietud por observar el cielo y los astros del hemisferio sur se mantuvo hasta el período republicano y se sumó a la intención de la elite chilena del siglo XIX de implementar en el país las diversas ciencias para el desarrollo nacional (Ramírez Errázuriz, Verónica y Leyton Alvarado, Patricio. "Benjamín Vicuña Mackenna y la ciencia: defensor de la astronomía popular en Chile a finales del siglo XIX". Historia y Sociedad. Número 38, 2020, p. 77-79).
En el caso de la astronomía durante la república, la primera iniciativa para la creación de un observatorio astronómico fue de Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842), quien, como Director Supremo, presentó un proyecto para instalar un laboratorio en el cerro Santa Lucía.
Según lo expuesto por Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), O'Higgins quiso construir un templo en la cima del cerro, destinado a celebrar la victoria patriota y, a su lado, un observatorio astronómico con fines científicos: "Los puntos prominentes que abrazaban sus planes de embellecimiento para la capital (…) estaban calculados de modo que sirviesen a un mismo tiempo de monumentos públicos y para perpetuar la memoria de las glorias de Chile. (…) Tal era el Partenón sobre el cerro de Santa Lucía y un Observatorio astronómico sobre el mismo punto" (Vicuña Mackenna, Benjamín. El Santa Lucía. Guía popular y breve descripción de este paseo para el uso de las personas que lo visiten. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio, 1874, p. 8). Dicho proyecto no se concretó, debido a su costo y a la abdicación del Director Supremo en 1823.
Posteriormente, entre las décadas de 1830 y 1840, diversos investigadores y científicos visitaron el cerro Santa Lucía, buscaron en su cima una vista panorámica de la ciudad de Santiago y un lugar para observar las estrellas durante la noche. Así, en 1849, la expedición científica del astrónomo norteamericano James Melville Gilliss (1811-1865) fue contratada por el gobierno de Manuel Bulnes Prieto (1799-1866) para instalar un Observatorio Astronómico Nacional en el cerro Santa Lucía.
En la obra The U.S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during the year 1849-'50-'51-'52, publicada en Washington en 1855, James M. Gilliss relató el proceso de elección del cerro Santa Lucía como centro de observaciones y la construcción del observatorio, que constó de dos edificaciones que habían sido trasladadas en barco desde Washington: "El observatorio más pequeño (como se ha dicho) es circular y tiene un techo cónico cuya punta es de lata. La última se abre hacia arriba sobre una bisagra a un costado y tiene también una puerta en el techo que va desde las cuevas en la unión con la lata que se abre en más que un ángulo recto" (Gilliss, James M. Expedición astronómica naval de los Estados Unidos al hemisferio sur durante los años 1849-'50-'51-'52. Santiago: DIBAM, Septiembre Ediciones Ltda., Centro de Investigación Diego Barros Arana, 2018, p. 517).
Ambas construcciones se instalaron sobre una base de piedras y rieles metálicos que permitía su movimiento circular. Como escribió Gilliss, "el 6 de diciembre tuve la satisfacción de mirar por primera vez a través del telescopio erigido en su base" (Gilliss, p. 517). Otras herramientas utilizadas por el científico y su equipo fueron cronómetros, barómetros y relojes.
El trabajo desarrollado en ese precario espacio científico fue complementado por el interés de Andrés Bello López (1781-1865), quien ese mismo año envió a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile a integrarse al equipo de Gillis para adquirir experiencia respecto de la astronomía. Desde entonces, se dedicaron a hacer observaciones astronómicas, de las que Gilliss destacó sus anotaciones sobre los planetas Saturno y Marte, además de describir la curiosidad de los ciudadanos santiaguinos, que se acercaron constantemente al cerro a ver cómo trabajaba, lo que lo llevó incluso a "restringir la visión a un solo objeto y cerrar las puertas a la hora fijada para comenzar a trabajar. Sin embargo, cantidad de personas volvieron varias tardes seguidas para maravillarse por el nuevo mundo y su admirable sistema de anillos y satélites revelado a ellos por primera vez por nosotros" (Gilliss, p. 518).
La investigación de Gillis terminó a principios de 1852, con la elaboración de un catálogo astronómico que dio pie a la publicación de la obra Cosmografía, o descripción del universo: redactada para la juventud chilena, escrita por Diego Antonio Martínez en 1853 -quien participó en el equipo-, libro que fue utilizado tanto en el Instituto Nacional como en la Universidad de Chile.
Ese mismo año, Ignacio Domeyko (1802-1889) recomendó al gobierno del presidente Manuel Montt (1809-1880) la adquisición del observatorio construido por Gilliss y sus instrumentos. Concretada la compra, el pequeño edificio fue trasladado a las inmediaciones de la Quinta Normal de Agricultura, se nombró a Carlos Guillermo Moesta (1825- 1880) como su primer director. Hacia 1870 fue construido un nuevo edificio de arquitectura neocolonial, con dos grandes cúpulas en reemplazo de las pequeñas casas construidas por Gilliss, muy parecido a los observatorios de París y Berlín, para el desarrollo de la ciencia astronómica en Chile.
En 1872, cuando Benjamín Vicuña Mackenna fue designado como Intendente de Santiago, comenzó el desarrollo del paseo Santa Lucía e -intentando tributar tanto a O'Higgins como a Gillis- mandó a construir en la cima del cerro el Observatorio Americano, desde donde se podía ver cómodamente Santiago y todo el valle del Mapocho, replicando la experiencia relatada por el propio Gilliss. Dicha estructura se mantuvo en ese lugar hasta inicios del siglo XX, cuando se llevaron a cabo las primeras remodelaciones al paseo original.
Contenidos del minisitio
- Cerro Huelén o Welén (1500-1545)
- Subdelegación y comuna de Santa Lucía
- El Independiente (1864-1890) y las críticas al proyecto de transformación urbana de Santiago
- El Álbum del paseo del cerro Santa Lucía
- El Centenario de la República en el cerro de Santa Lucía
- Viajeros extranjeros en el Cerro Santa Lucía
- Guía general de la ciudad de Santiago (1872)
- Observatorio astronómico del cerro Santa Lucía (1849-1872)
- El periódico El Santa Lucía (1874-1875) y el paseo del cerro
- La ciudad de Santiago (1810-1872)
Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.