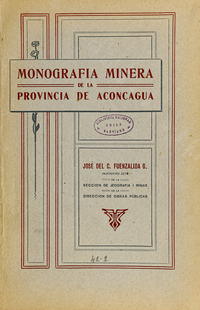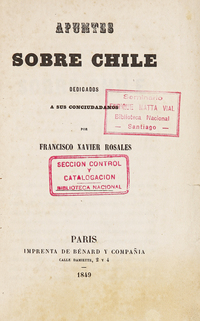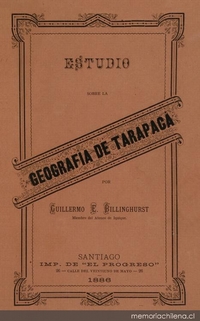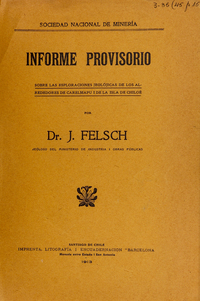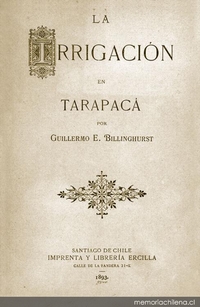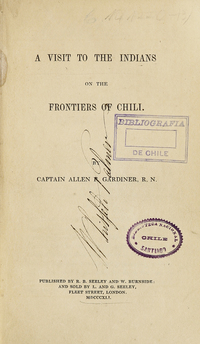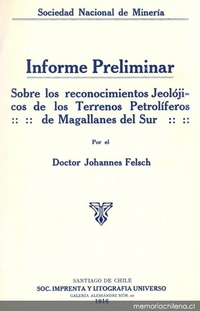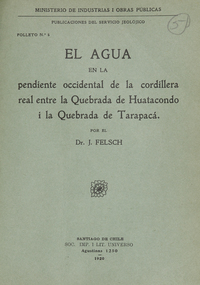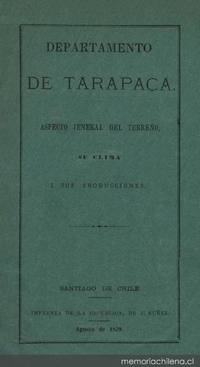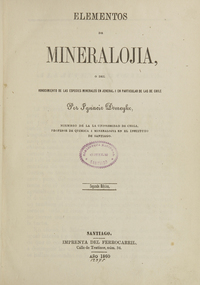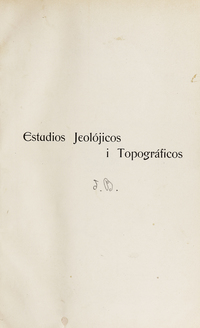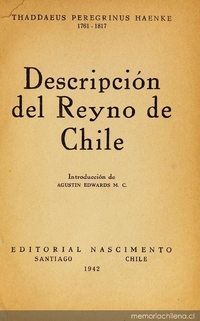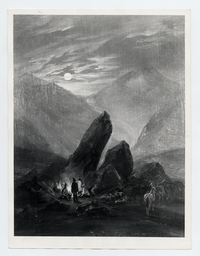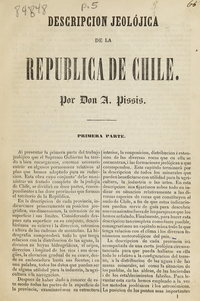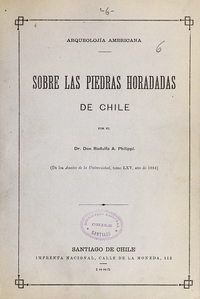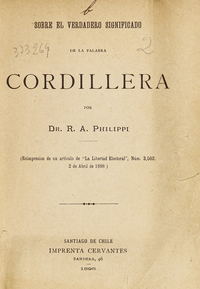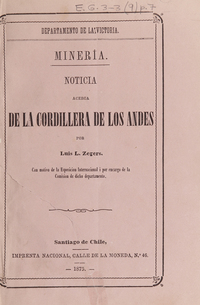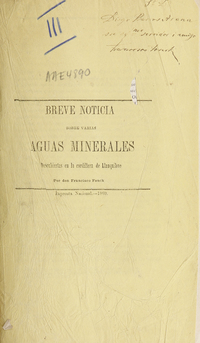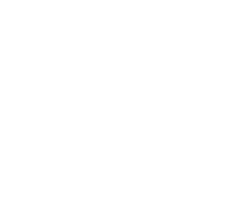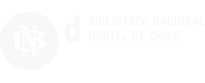Estudios mineralógicos, geológicos e hidrológicos en la cordillera de los Andes

Los estudios científicos del siglo XVIII, sumados a los llevados a cabo en la primera mitad del XIX, permitieron el desarrollo de nuevas investigaciones en torno a la cordillera de los Andes. Además, la expansión territorial hacia el sur -tras la promulgación de la Ley de Colonización (1845), el proceso de ocupación de la Araucanía (1860-1883) y la anexión de nuevos territorios en el norte tras la Guerra del Pacífico- propiciaron la contratación de investigadores, nacionales y extranjeros, con el fin de aprovechar de mejor manera los recursos de la cordillera en esas regiones.
Las exploraciones en la zona norte -primero en el desierto de Atacama, luego en Tarapacá y Antofagasta- estuvieron concentradas principalmente en la mineralogía y la geología, disciplinas en las que destacaron los trabajos de Ignacio Domeyko (1845-1860), Pedro José Amado Pissis (1812-1889) y Rudolfo Amando Philippi (1808-1904).
Del mismo modo, Francisco J. San Román (1838-1902) desarrolló trabajos cartográficos y estudios sobre las formaciones geológicas y mineralógicas del desierto de Atacama y Copiapó, mientras llevaba a cabo funciones como geólogo de la Comisión Exploradora del Desierto, informes que fueron utilizados por el Estado y grupos empresariales para la explotación de sus recursos.
Los estudios de San Román fueron corregidos, complementados y compendiados por el ingeniero Lorenzo Sundt (1839-1933) en 1909, en dos volumenes. En el primero, se dedicó un capítulo específico a los informes sobre la cordillera de los Andes en el desierto de Atacama, donde se describió la puna, los pasos cordilleranos, la zona de San Pedro, las características geológicas de ese tramo cordillerano y su clima (San Román, Francisco. Estudios jeolójicos i topográficos del desierto i puna de Atacama. Volumen 1. Santiago: Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1909).
Por su parte, los estudios hidrológicos e hidrográficos buscaron determinar la factibilidad del uso de los ríos en el desierto, los que descendían desde napas subterráneas o de la cordillera, formando las quebradas y pampas que caracterizan al Norte Grande. En estos estudios destacaron los realizados por Alejandro Bertrand (1854-1942) y Guillermo Billinghurst (1851-1915).
En 1905, el ingeniero José Fuenzalida escribió una monografía minera de la provincia de Aconcagua, en la que destacó los yacimientos mineros y los recursos hidrográficos de la zona cordillerana de Los Andes, San Felipe y Putaendo. En sus propias palabras, "la minería está bastante extendida en la provincia. Las minas se trabajan desde el tiempo del coloniaje y la historia ha manifestado de una manera elocuente que de esta provincia partieron las primeras remesas de cobre al extranjero. Los yacimientos metálicos se encuentran diseminados en todas las ramificaciones de cerros y cordones, ocupando a veces considerables extensiones" (Fuenzalida, José. Monografía minera de la Provincia de Aconcagua. Santiago: Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1905, p. 50). Los principales recursos anotados por Fuenzalida fueron el cobre, el oro y las piedras canteranas para todo tipo de construcción.
Sobre la zona central del país, Luis Zegers escribió en 1875 su texto Noticia acerca de la cordillera de los Andes, centrado específicamente en la cordillera de San José de Maipo. Allí, además de describir la composición geológica de la cordillera, resaltó las riquezas mineras del territorio. Según Zegers, el camino a San José, que se abrió apenas diez años antes de su viaje, era clave para "impulsar la industria minera del cajón del Maipo" (Zegers, Luis. Noticia acerca de la cordillera de los Andes. Santiago: Imprenta Nacional 1875, p. 5). De los yacimientos visitados por este investigador destacó el antiguo mineral de plata de San Pedro Nolasco, que a fines del siglo XVIII fue reseñado también por Tadeo Haenke (1761-1817), explorador contratado por la corona española. Otros recursos que observó Zegers, además del oro y la plata, fueron el azufre, el arsénico, el hierro, el cobalto y el níquel.
En el caso de la zona sur, algunos ejemplos de relevancia son los aportes de Carl Burckhardt (1891-1974) en el ámbito de la geología y mineralogía de la cordillera oriental desde Las Lajas hasta Curacautín por el lado chileno de la cordillera.
Adicionalmente, un trabajo sobre las aguas minerales de la cadena montañosa en Llanquihue fue escrito por Francisco Fonck (1830-1912) en 1896. Fonck publicó, además, una edición en dos tomos de los diarios manuscritos de las exploraciones realizadas en 1779 y 1786 por Fray Francisco Méndez (1740-1801), en los que el religioso detalló su incursión por la cordillera austral mientras realizaba trabajos misioneros con las comunidades indígenas de la zona (Menéndez, Francisco. Diarios de Fr. F. Menéndez. Publicados y comentados por Francisco Fonck Francisco Menéndez. 2 tomos. Valparaíso: 1896-1900).
Otros estudios mineralógicos, que abarcaron desde Chiloé hasta la zona austral de la cordillera, fueron desarrollados en 1913 por el geólogo chileno-alemán Johannes Felsch (1882-1952), quien también hizo aportes en el ámbito de la hidrología de Tarapacá en 1920. El principal objetivo de Felsch fue la búsqueda de recursos minerales, gas natural y petróleo en la Patagonia y Tierra del Fuego, informes financiados por la Sociedad Nacional de Minería (Felsch, Johannes. Informe provisorio sobre las esploraciones jeológicas de los alrededores de Carelmapu i de la Isla de Chiloé. Santiago de Chile: Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1913).
Contenidos del minisitio
- El cruce la cordillera de los Andes por el Ejército Libertador (1817)
- Relatos de expediciones e informes sobre la cordillera de los Andes (1779-1803)
- Estudios mineralógicos, geológicos e hidrológicos en la cordillera de los Andes
- La cordillera de los Andes a través del relato de viajeras (1878-1917)
- Representaciones artísticas e iconográficas de la cordillera de los Andes (1820-1920)
- Representaciones de naturalistas extranjeros sobre la cordillera de los Andes
- Relatos de viajeros por el paso de Uspallata (1817-1884)
Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.