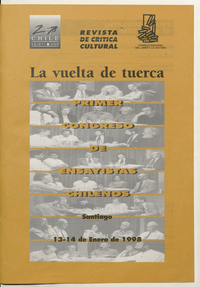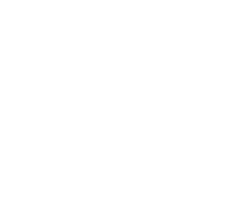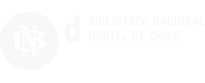La vuelta de tuerca. Primer congreso de ensayistas chilenos (1998)
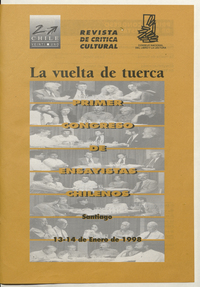
Entre el 13 y 14 de enero de 1998, se realizó en Santiago el congreso "La vuelta de tuerca", que llevó el subtítulo "Primer congreso de ensayistas chilenos". Tal como indicó su nombre, el evento reunió a ensayistas del país, quienes reflexionaron acerca del ensayo como género y otros asuntos, entre los cuales se hallaron "la relevancia del pensamiento regional, la existencia de un pensamiento propio consolidado, la importancia o la no importancia de tener una identidad chilena, el estado del ensayo nuestro en la ciencia, la filosofía, la economía o la política" (Marras, Sergio "Primer congreso de ensayistas chilenos. La vuelta de tuerca". Revista de crítica cultural. Separata del número 16, 1998, p. 2).
El congreso fue financiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, cuyas funciones eran "convocar a los concursos públicos; seleccionar las mejores obras literarias para asignar los premios; supervisar los proyectos, y asesorar al presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la formulación de la política nacional del libro y la lectura" (Salas, Consuelo. "El rol del Estado en el fomento del libro y la lectura: estudio de la situación en Chile". Serie Bibliotecología y Gestión de Información. Número 58, 2010, p. 31). Por su parte, la organización estuvo a cargo de la Fundación Chile 21, entidad fundada en 1992 por personas pertenecientes a la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2009) y que se autodefinió como un "centro de producción de ideas, de reflexión y de propuestas que acoge, expresa y representa los ideales libertarios y progresistas" (Fundación Chile 21. "Nuestra historia". Memoria institucional 2010. Recuperado de Chile21.cl. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2023, p. 2).
El congreso "La vuelta de tuerca" se organizó en ocho mesas temáticas y participaron una treintena de escritores chilenos, entre ellos, Naín Nómez (1944-), Raquel Olea (1944-), Alfonso Calderón (1930-2009), Adriana Valdés (1943-), Sergio González (1954-) y Gabriel Salazar (1936-). Algunas de las mesas fueron "El ensayo como reivindicación y denuncia", "El ensayo económico-social en Chile" y "La educación y el ensayo en Chile".
La Revista de crítica cultural publicó una separata a su edición número dieciséis, que apareció en junio de 1998. Varios de los autores que participaron del congreso también habían sido colaboradores de la publicación dirigida por Nelly Richard (1948). Según se expresó en la separata, esta impresión fue la "versión editorial" del congreso preparada por la revista y fue el resultado de la invitación que le hizo Fundación Chile 21 al medio (Revista de crítica cultural. Separata del número 16, 1998, p. 3). En el contexto de los géneros que aparecieron hasta 1998 en la Revista de crítica cultural, el ensayo fue habitual (Moyano, Cristina. "Cartografía genealógica de las 'narrativas del malestar': El Chile de la transición entre 1990-1998". Revista de Historia. Volumen 1. Número 28, enero-junio de 2021, p. 486).
En la separata aparecieron fragmentos de intervenciones del congreso, pero "ordenados según nuevos ejes temáticos", distintos a las mesas presentadas. Por ejemplo, algunos de los ejes presentados fueron "El ensayo económico, saber técnico, verdad científica", "El rol del ensayo en la historia de las ideas en Chile", "Lo nacional, lo local y lo global; poder e identidades culturales". Además de estos fragmentos, se integraron algunas fotografías de los ponentes.
La separata también incluyó textos de autores que no participaron del evento, pero que la revista invitó a formar parte de la discusión en la "conversación recreada" que ofreció la publicación, como fue el caso de Grínor Rojo (1941-), Olga Grau (1945-), Guadalupe Santa Cruz (1952-2015), Martín Cerda (1930-1991), Cecilia Sánchez (1953-) y Roberto Hozven (1945-) (Revista de Crítica Cultural. Separata del número 16, 1998, p. 3). La revista presentó a pie de páginas a estos autores indicando alguna de sus publicaciones o haciendo referencia a su trabajo en alguna institución. Por ejemplo, en el caso de Cecilia Sánchez, quien dio a conocer el texto "Políticas de la doxa", la revista indicó su trabajo como profesora del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca y que era autora del libro Una disciplina de la distancia: institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile (1992).
Uno de los textos publicados en la separata, pero no presentados en el congreso, fue "La palabra quebrada", correspondiente a un fragmento del libro homónimo de Martín Cerda, que se publicó en 1987. En el texto seleccionado, Cerda presentó una reflexión sobre el ensayo. Entre los aspectos que abordó, planteó que este género implicaba "despensar" lo ya planteado sobre un asunto, con el fin de "dejar en descubierto esa parte suya que el pensamiento canónico había dejado, justamente, impensada, sumergida, insospechada". Para el ensayista, no se trataba de "enunciar un problema, el primero, o el último que se le ocurra, sino de llevar hasta su máxima tensión a cada problema que, de un modo u otro le imponen la vida diaria, la sociedad y el tiempo histórico" (Cerda, Martín. "La palabra quebrada". Revista de crítica cultural. Separata del número 16, 1998, p. 18-19).
Contenidos del minisitio
Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.