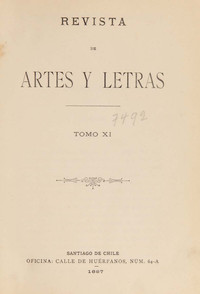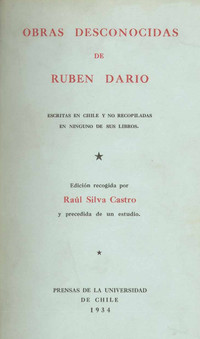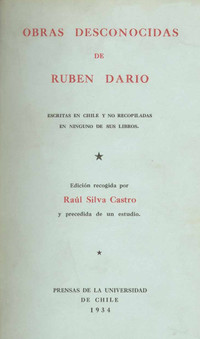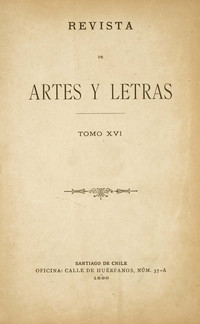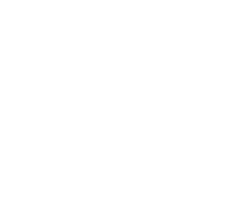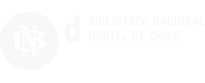La literatura en Centro América, Catulle Mendès y Narciso Tondreau por Rubén Darío
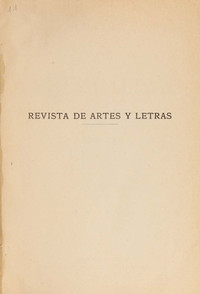
Las colaboraciones en medios periódicos chilenos del poeta nicaragüense Rubén Darío fueron recopiladas de manera póstuma por Armando Donoso (1886-1846) en Obras de juventud de Rubén Darío (1927) y, unos años más tarde, por Raúl Silva Castro (1903-1970) en Obras desconocidas de Rubén Darío: escritas en Chile y no recopiladas en ninguno de sus libros (1934).
En algunos de estos artículos, Darío discutió el estado de la literatura latinoamericana en general, así como presentó su análisis sobre la obra de escritores contemporáneos. Estos textos dieron a conocer su punto de vista sobre la literatura del continente, en un momento en que el propio autor estaba en proceso de ampliación de sus preferencias literarias.
Según la visión de Armando Donoso: "Tanto en las habituales tertulias de La Época como en la charla cotidiana, Rubén Darío veía abrirse ante su imaginación nuevos horizontes para sus inquietudes artísticas, que contribuían a ampliar sus constantes lecturas de los escritores franceses: los Goncourt y Mendes, Flaubert y Taine, Silvestre y Hugo, Gautier y Daudet. Al calor de la charla se comentaba cada página leída, esta o aquella estrofa, mientras lentamente se afirmaba en cada cual la conciencia de una renovación necesaria, que tarde o temprano debería llegar y que iba a ser preciso reñir contra los gastados cánones y la elocuencia retórica que sustentaban los escritores de la vieja guardia" (Donoso, Armando. "Rubén Darío en Chile". En Darío, Rubén. Obras de juventud de Rubén Darío. Santiago: Editorial Nascimento, 1927, p. 92).
En 1888, en la Revista de Artes y Letras (1884-1890) Darío publicó en tres partes el artículo "La literatura en Centro-América", en el que se refirió a la falta de obras que dieran a conocer la producción centroamericana y la vida literaria de esta zona, para lo cual hizo un recorrido histórico desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1880.
Darío expresó que aún perduraba en Centro América el modelo de escritura de los autores españoles, respecto a lo cual postuló la necesidad de incorporar "nuevas formas" en el uso del idioma, debido al "convencimiento de que hemos llegado a un estado tal en nuestra América, hemos vivido una vida tan rápida, que es preciso dar nuevas formas a la manifestación del pensamiento, forma vibrante, pintoresca y, sobre todo, llena de novedad y libre y franca; dar -como lo hemos dicho en otra ocasión- toda la soberanía que merece la idea escrita, hacer del don humano por excelencia un medio refinado de expresión, utilizar todas las sonoridades de la lengua en exponer todas las claridades del espíritu que concibe" (Darío, p. 599-600).
Esta exhortación acerca de lo nuevo no implicaba dejar de considerar a los clásicos españoles, sino que sacar provecho de su "tesoro escondido", pues -según el parecer de Darío- tenía esta lengua "quizá más que ninguna otra lengua, un mundo de sonoridad, de viveza, de coloración, de vigor, de amplitud, de dulzura; tenemos fuerza y gracia a maravilla" (Darío, p. 600).
En este mismo año, Darío publicó el artículo "Catulo Mendez. Parnasianos y decadentes" en La Libertad Electoral, en el que elogió la escritura del francés Catulle Mendès (1841-1909), en especial, la "armonía musical" de sus palabras: "Conoce más que lo que enseña el señor profesor; tiene el instinto de adivinar el valor hermoso de una consonante que martillea sonoramente a una vocal; y gusta de la raíz griega, de la base exótica, siempre que sea vibrante, expresiva, melodiosa. Sabe que hay vocablos maravillosamente propensos a la armonía musical. Las letras forman, por decir así, sus cristalizaciones en el lenguaje" (Darío, Rubén. "Catulo Mendez. Parnasianos y decadentes". Obras desconocidas de Rubén Darío: escritas en Chile y no recopiladas en ninguno de sus libros. Santiago: Prensas de la Universidad de Chile, 1934, p. 171).
La opinión del escritor nicaragüense en torno a la renovación en el uso del lenguaje que observaba en Mendès provocó cierto escándalo entre "los enemigos de todo lo moderno". Por este tiempo, Darío no había leído aún "ni el célebre soneto de Rimbaud sobre el color de las vocales, ni se había escrito aquel obscuro y revolucionario Tratado del Verbo de Rene Ghil; pero ya presentía y comprendía claramente todo el alcance de la renovación estética que iba a culminar en su total florecimiento con los simbolistas" (Donoso, p. 95).
Darío expresó su punto de vista sobre la nueva literatura en relación con la herencia castellana también en otros dos artículos acerca de los libros Penumbras y Asonantes de Narciso Tondreau (1861-1949), publicados en La Época en 1887 y Revista de Artes y Letras en 1888, respectivamente.
Entre otras valoraciones, Darío indicó que, en los poemas de Penumbras, Tondreau seguía a "los clásicos españoles" y más "la enseñanza de los preceptistas que la imitación de la naturaleza"; "no cortaba un alejandrino sino de modo que resonase campanudo y con todos los compases de la música zorrillesca. Lloraba penas y cantaba amores bastante ingenuamente. En cambio, traducía a Horacio. Y, sobre todo, tenía el don de la armonía" (Darío, Rubén. "El libro Asonantes de Narciso Tondreau". Revista de Artes y Letras. Tomo XVI, 1889, p. 367-368).
Mientras que sobre Asonantes Darío indicaba que "la originalidad de Tondreau consiste en la novedad de la imagen, en el dominio del adjetivo, en la pasión plástica y eufónica, en la aplicación del colorido y en la libre y franca manifestación de la idea, aristocrizando todos los vocablos" (Darío, p. 371).
Contenidos del minisitio
Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.